Entre los años 1978-1979 Gran Bretaña vivió el invierno del
descontento. El paro había subido a la entonces astronómica y
desconocida cifra de 1,6 millones de personas. El laborista James
Callaghan, sucesor del mítico Harold Wilson, no supo medir la magnitud
de lo que se venía encima y la prensa se burló de él titulando ¿Crisis, qué crisis?
una de sus declaraciones en la que quitaba importancia a las
dificultades de la gente. Los sindicatos convocaron una serie de huelgas
que finalizaron con la convocatoria de elecciones generales que ganó
una conservadora radical como Margaret Thatcher, bajo el principio del
rigor económico y dirigentes fuertes, seguros de sí mismos.
Si hacemos una analogía con la España del presente, aquí ya se habría
producido el cambio político con la victoria arrolladora del Partido
Popular (PP) el pasado mes de noviembre. Cuando los ciudadanos españoles
conocieron el pasado viernes, aterrados, las catastróficas cifras de
desempleo que deja como herencia la Administración socialista, miraron a
su Gobierno para que les diera una cierta esperanza, algo de sosiego,
para conocer tal vez un plan de choque extraordinario contra la tasa de
paro insoportable, pero solo se encontraron con una respuesta automática
de la vicepresidenta (el presidente no consideró oportuno comparecer en
ese momento ante cifras tan dramáticas y generadoras de alarma social):
las reformas son la respuesta.
Pero algunas de esas reformas van en la dirección contraria a crear
puestos de trabajo a corto plazo. Es más, los destruirán masiva y
rápidamente, como muestra lo ocurrido en los últimos meses en las
Administraciones públicas. A largo plazo todos muertos, decía Keynes.
¿Por qué se toman esas medidas, esas reformas, si adquieren el rumbo
opuesto al sentido común y desgastarán políticamente a quien las
protagonice? Porque son una exigencia de Bruselas, el FMI, el Banco
Central Europeo, y un compromiso de nuestros gobernantes con esas
instituciones.
Ello plantea, de nuevo, el tradicional equilibrio entre democracia y
mercados, o entre democracia y capitalismo, como se conocía hasta ahora.
En 2012 se cumplen 70 años de la publicación de un libro seminal para
la teoría política y la teoría económica: Capitalismo, socialismo y democracia,
del austriaco Joseph Schumpeter, uno de los economistas más influyentes
de la anterior centuria. El texto contiene básicamente tres ideas
fuerza: si podrá sobrevivir el capitalismo, si habrá de funcionar su
antagonista, el socialismo, y cómo serán las relaciones entre el
capitalismo y la democracia, que es la que aquí nos interesa. Desde que
se asentó la globalización se han medido dos tesis antagónicas: la
mayoritaria, que plantea la complementariedad entre ambos conceptos, que
se reforzarían mutuamente, y otra, hasta hace poco muy minoritaria, que
opinaba que la extensión de la esfera del mercado conllevaba una
limitación de la democracia. El aumento de las dificultades económicas,
el hecho de que en ningún otro momento de la historia contemporánea
excepto en la Gran Depresión, hayan sido tan grandes las disfunciones de
la economía en términos de desempleo, exclusión, desigualdad, extensión
de la pobreza en el seno de las sociedades ricas, dificultades en la
lucha contra el cambio climático, etcétera, no puede dejar indiferentes a
los demócratas.
Este dúo, democracia y mercado, ha entrado en dificultades mayores
con la Gran Recesión. La economía y la política se confrontan en una
tensión entre dos principios, el individualismo y la desigualdad por una
parte, y el espacio público y la tendencia a la igualdad por la otra,
lo que obliga a la búsqueda permanente de un compromiso entre ellos.
Aunque la jerarquía de valores exija que en última instancia el
principio económico esté subordinado a la democracia, y no al revés.
Esto es lo que se ha desequilibrado en las últimas décadas y lo que
explica que se haya producido un “retroceso pacífico” de la democracia a
favor de los mercados, en palabras del economista francés Jean-Paul
Fitoussi (La democracia y el mercado, Paidós).
La democracia, al impedir la exclusión de los ciudadanos por parte
del mercado, aumentaba la legitimidad del sistema económico, mientras
que el mercado, al paliar la influencia de lo público sobre la vida de
la gente, permitía una mayor adhesión a la democracia. Cada uno de los
principios que regía las esferas política y económica encontraba su
limitación en el otro. ¿Desde cuándo ello no es así? La gente expresa
mayoritariamente su opinión, en cualquier encuesta, de que ya no son la
política y el derecho sino los mercados quienes gobiernan la sociedad.
Las sensaciones de incertidumbre, inseguridad y miedo prevalecen en los
interrogados. La autonomía de la economía y las coerciones que la misma
impone a las decisiones políticas reducen el campo de la seguridad
colectiva que representa la democracia.
Se habla de “impotencia de la política” ya que los cambios (recortes)
en el Estado de bienestar, en los sistemas de protección, en las
políticas sociales, no proceden de las decisiones tomadas por los
representantes del pueblo sino de la coerción exógena que se impone a la
democracia. Fitoussi ha hecho pública una alegoría en la que los
ganadores de la globalización y de la crisis dicen a los perdedores de
las mismas: “Lamentamos sinceramente el destino que habéis tenido, pero
las leyes de la economía son despiadadas y es preciso que os adaptéis a
ellas reduciendo las protecciones que aún tenéis. Si os queréis
enriquecer debéis aceptar previamente una mayor precariedad. Este es el
contrato social del futuro, el que os hará encontrar el camino del
dinamismo”. Al tiempo, esos ganadores ya no quieren participar en el
sistema de protección social ni, en general, en la financiación de los
gastos públicos pagando más impuestos (los del capital son sensiblemente
inferiores a los que gravan las rentas del trabajo). Lo que este
periodo ofrece, como antaño la belle epoque, es el baile de los
perdedores y los ganadores, donde a veces las ganancias de estos últimos
son tan grandes que se vuelven imaginarias, más del orden del concepto
que de la realidad. ¿Cómo entender que la fortuna de un puñado de
privilegiados sobrepase la renta de países poblados por decenas de
millones de habitantes?
Esta ruptura del anterior contrato social es lo que el sociólogo
alemán Ulrich Beck denomina “estado de excepción económica”, o lo que
alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como el economista jefe del
FMI durante los años de arranque de la Gran Recesión, Simon Johnson,
califica como “golpe de Estado silencioso”. En los últimos tiempos, uno
de los economistas más en forma intelectual, el catedrático de Economía
Política de Harvard Dani Rodrik, que ha venido estudiando las relaciones
entre la democracia y el futuro de la economía, ha desarrollado (La
paradoja de la globalización, Antoni Bosch editor) lo que denomina “el
trilema político de la economía mundial”, que afirma que las sociedades
no pueden disfrutar simultáneamente de mercados completamente integrados
internacionalmente (la globalización), un Gobierno democrático
(entendido como aquel en el que las decisiones políticas relevantes han
de gozar de un apoyo social mayoritario), y que estas decisiones se
tomen en el marco de una estructura política nacional (el Estado
nación). Y hay que elegir. En el fondo, lo que está en juego es si se
permite que una democracia determine sus propias reglas y pueda cometer
sus propios errores, y no solo de escoger entre la cola-cola y la
pepsi-cola.
La globalización realmente existente está chocando con la democracia
por la sencilla razón de que lo que busca no es mejorar el
funcionamiento de esta última sino ponérselo fácil a los intereses
comerciales y financieros que buscan acceder a los mercados a bajo
coste. Por la contradicción generada, el consenso intelectual que era el
fundamento del modelo actual de globalización ha empezado a evaporarse.
Con cuatro años y medio de profundas dificultades económicas, la
seguridad de quienes animaban a la globalización de los mercados y de
las finanzas ha desaparecido y ha sido sustituida por dudas, preguntas,
un elevado escepticismo y el miedo a que nuestros representantes
políticos no puedan arreglar los problemas comunes porque los centros en
los que se decide la vida cotidiana de los ciudadanos cada vez están
más alejados de los Parlamentos y de los lugares propios de la
democracia, tal como la conocemos.
Joaquín Estefanía es autor del libro La economía del miedo.
El País
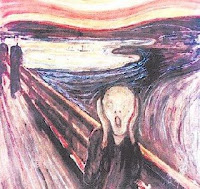

No hay comentarios:
Publicar un comentario